 |
El primer musical coincide con la primera cinta que incorpora sonidos sincronizados en una pista adjunta al celuloide. Indudablemente, de ser puros en la acepción, deberíamos referirnos a las cintas del silente que incorporaban música a las proyecciones, desde las humildes sesiones con piano hasta las grandes orquestas, y tendríamos que reconocer los esfuerzos creativos de cineastas como D. W. Griffith, capaces de encargar composiciones expresas para sus películas, como hizo el director con "El nacimiento de una nación" (1915). Pero no es hasta "El cantor de jazz" (1927), cuando escuchamos entonar a un embetunado Al Jolson el tema "My mammy", cuando podremos fechar el nacimiento del género más tardío en hacer presencia en este nuevo arte (y que no será el último en agonizar para reaparecer esporádicamente). El cine musical hace pues acto de presencia cuando la primera revolución del séptimo arte (el sonido) llega (y no será el último de los cambios que sufrirá), y es alumbrado para dar razón de ser al "star system" auspiciado por los grandes estudios. La música, las canciones, como descansos argumentales en la vodevilescas aventuras de los hermanos Marx y algún que otro cómico o para deleitar a los espectadores asombrados por las espectaculares coreografías de Busby Berkeley, se presenta como el espectáculo familiar definitivo, en dura pugna versus su anterior espacio natural: el teatro. Las grandes estrellas del momento son la pareja compuesta por Fred Astaire y Ginger Rogers, que coincidirán en varios títulos desde que, en 1933, rueden "Flying down to Rio", segunda película de él y décimo séptima de ella. Un año más tarde interpretarán la magistral "La alegre divorciada", donde coincidirán con toda una figura cinematográfica: el flemático Edward Everett Horton, secundario omnipresente con preferencia por la comedia ligera, en la que solía intrepretar al asexuado confidente de los protagonistas. En una década en la que, frente a las florituras visuales de la Warner, MGM y RKO se disputarán el reinado en este género, los filmes de la pareja suponen una evasión elegante y etérea a los problemas sociales generados por la recesión económica estadounidense. Astaire (que detestaba a Rogers y se vengó de ella declarando que su mejor pareja de baile había sido Rita Hayworth), puso de moda los bailes de salón y el "tap-dancing", envejeciendo con estilo y desarrollando una posterior carrera jalonada con éxitos como "Papá piernas largas" (1955), "Una cara con Ángel" (1957), "La bella de Moscú" (1957) y "Más allá del arco iris", donde el bailarín aún conservaba la magia a sus 69 años, aunque la productora estrenó el filme en cinemascope (formato en el que no fue rodada), cortando literalmente los pies de Astaire. Por su parte, Rogers se declinó por la comedia y el drama, obteniendo un Oscar en 1940. Frente a las "revues", donde artistas todoterreno formados en la disciplina de Broadway (como es el caso de Ruby Keeler o Dick Powell) se colocaban ante la "línea de coro", llegaban de europa las operetas, filmadas por realizadores de la talla de Ernst Lubitsch, de la que es máximo exponente "La viuda alegre" (1934), donde primaban las canciones almibaradas y los gorgoritos de estrellas como el francés Maurice Chevalier (arquetipo del donjuán europeo) y Jeanette Mcdonald, que facilitarían en los cincuenta la aparición de barítonos afectados como Howard Keel. Entre medio, los "filmes-constelación", auténticos catálogos donde las productoras exhibían a sus estrellas abocadas a participar en un grandioso final sinónimo de espectáculo absoluto. Antes de que acabase la década, ese espectáculo sufriría su primera gran transformación, ofreciendo todo el derroche de colorido que merecía. En 1939 se estrena la imaginativa "El mago de Oz". En esta suntuosa producción se despliega toda la capacidad de fantasía que el género conlleva, pero, además, rompe con una tradición que aún dudaría en instaurarse hasta unos años después. Hasta ese momento, los números musicales eran pretextos festivos que irrumpían en la trama, manida las más de las veces. Pero gracias al buen criterio de un innovador del género, el productor y letrista Arthur Freed, las canciones entraron a formar parte del argumento procurando cierta continuidad. Judy Garland, posterior icono gay, infantil pareja del chiquito Mickey Rooney en una serie de musicales artesanales de gran éxito, luego esposa de Vincente Minelli, esteta del género y responsable del primer musical protagonizado por "colored people" ("Una cabaña en el cielo", de 1943) y madre de Liza, abanderada de la renovación del género en los setenta, pasaba en esta película del anodino blanco y negro al mágico mundo del Technicolor; toda una declaración de principios. El mismo estudio que convirtió a Freed en el más prestigioso productor del género en las dos décadas siguientes, negó la madurez a una estajonavista Garland a la que enganchó a los narcóticos. Metro, pues, a lo largo de los cuarenta se afianzó en el género, aprovechando, cómo no, su capacidad evasoria en los duros tiempos de la guerra europea. A finales de los cuarenta se impone el color casi en la totalidad de las películas musicales y desembarcan nuevos talentos en estas producciones. La vitalidad de los coreógrafos Stanley Donen y Gene Kelly, que comprendían el baile como una modalidad gimnástica en la que la precisión se obtenía con disciplina y un número indeterminado de ensayos (Debbie Reynolds recordaba haber llorado extenuada por el dolor de pies en los preparativos de "Cantando bajo la lluvia"), supuso la llegada de la pirueta casi circense, del más difícil todavía, en los números que articulaban el filme (en la película de 1955 "Siempre hace buen tiempo", el bailarín se meneaba por "las calles de Nueva York" calzando unos patines. Pero es que, además, Kelly se permitió experimentar con Vincente Minelli nuevas formas de expresar la danza en el cine, bien desafiando las reglas de la física elemental en "El pirata" (1948), bien introduciendo largos ballets oníricos de reminiscencias teatrales como en la oscarizada "Un americano en París" (1951). Todos los citados en este párrafo, capitaneados por el mencionado Freed, fueron los amos del género y los adaptadores de talentos como los compositores y letristas Cole Porter, George e Ira Gershwin, Adolph Green/Betty Comden, Alan Jay Lerner/Frederick Loewe. Los demás (desde la malograda Carmen Miranda hasta la nadadora Esther Williams, de la que se llegó a decir que era "mejor actriz cuanto más mojada está"), sólo eran divertimentos sexys para un público poco exigente (recordamos de nuevo que Fred Astaire continuaba con sus apreciados "tour de force"). Pero es a mitad de esta década cuando llega otra nueva y vital transformación tras el advenimiento del color. "Brigadoon" (1954) se está rodando cuando el éxito que la Fox obtiene al estrenar "La túnica sagrada" en CinemaScope obliga a sus responsables a replantearse todo el rodaje al comprobar las posibilidades de una nueva forma de ofrecer espectáculo. De hecho, la Twentieth Century Fox no retuvo los derechos del nuevo sitema porque aquello habría sido lesivo para los derechos y beneficios de los ditribuidores, afectando al negocio. Y, así, un nuevo panorama propone grandes horizontes con los que saciar nuestra escopofilia. El género, cómo no, siempre ha echado mano de material preexistente y se ha propuesto llegar a todos los públicos, adaptándose a las modas musicales, ofreciendo a los ídolos de las juventudes una segunda carrera en Hollywood. El rock y el pop permitirá que mitos como Elvis Presley o Los Beatles protagonizen vehículos pensados para su glorificación (¿no hicimos lo mismo en España, primero con Pablito Calvo y Joselito, después con Marisol y, finalmente, con Rocío Dúrcal o Raphael?). Salvo sorpresas psicodélicas e iconoclastas, la mayoría de estas cintas solían adolecer de entidad dramática y poseer una realización plana o, en el mejor de los casos, disfrutar del acabado puramente formal de un encargo. Y aunque el musical (la "comedia musical"), es un género típicamente hollywoodiense, Europa disfrutaba en aquellos años de los musicales absolutos del francés Jacques Demy, que aportaba una visión lírica sobre trasfondos dramáticos incorporando completamente las canciones al discurso narrativo en títulos como "Los paraguas de Cherburgo" o "Las señoritas de Rochefort". Por entonces los grandes estudios estadounidenses se replantearon el musical en una batalla que la mayor parte de los géneros (con especial lesión para el western y el musical) habían emprendido contra la "pequeña pantalla", y la adquisición (al igual que el drama miraría con lujuria los textos de prestigiosos dramaturgos y comediógrafos) de éxitos de Broadway supuso una etapa destinada a internacionalizar el teatro de "la Gran manzana". "Gigi", en 1958 adapta la obra teatral que en 1956 protagonizase Audrey Hepburn a partir de la adaptación que Anita Loos hiciese del texto literario de Colette, y "El rey y yo", era la versión de un musical que adaptaba un drama cinematográfico inspirado en una novela que, a su vez, se basaba en unos escritos autobiográficos . Pero, mejor que la readaptación, es la traslación, y, así, en 1961, llega a las pantallas un torbellino creativo que equilibra el rodaje en estudio con el de exteriores y olvida las candilejas para reflejar desde el drama clásico las tensiones sociales (y raciales) de la sociedad moderna: "West side story". Los grandes musicales de la época, en todo caso, siguen siendo comedias (salvo por algún drama épico-romántico) provenientes de los más diversos materiales ajenos: teatro ("My fair lady", "Hello Dolly!", ...), novela clásica ("El hombre de la Mancha"), leyendas artúricas ("Camelot"), biografía ("Funny Girl" y "Funny Lady"), cuentos infantiles ("Mary Poppins"), ... Todas ellos eran suntuosos espectáculos de prolongado metraje y éxito asegurado (con la excepción de algún error de cálculo, como "Dr. Dolittle"). En 1972 las aguas se revolucionan de nuevo gracias a la libertad sexual y la crítica histórica que se respira en "Cabaret", un musical de aspecto feísta, pantalla menos imponente y metraje más comedido que, sin embargo, se hace con nueve Oscar. Las estrellas de estos años son de lo más variadas, y si bien Barbra Streisand, Liza Minelli y Julie Andrews (que vivió la polémica de verse apeada del papel de "My fair lady" frente a la doblada Audrey Hepburn, a la que acabó venciendo en los Oscar de 1964), son las figuras más significativas de la época, veremos en los musicales a intérpretes como Vanessa Redgrave, Richard Burton o Peter O´Toole. Hasta tal punto llegó la búsqueda de actores de prestigio escasamente dotados para el canto, que Rex Harrison bajaba tanto el tono que, más que cantar, "decía" las canciones. Pero nos encontramos en los setenta, una época que comienza con la documentalización del encuentro de "Woodstock" y que en 1973 estrena la polémica "Jesucristo Superstar", versión hippie de la pasión de Cristo orquestada por el que, con el tiempo, se convertiría en el compositor más popular de la escena londinese (y mundial por extensión): Andrew Lloyd Weber, acompañado las más de las veces por el letrista Tim Rice. Webber nos ha regalado, en estas tres décadas, musicales tan comerciales como "Cats" (ideada para que el público no anglófono que ocupaba el patio de butacas de los teatros pudiese seguir, maullido a maullido, la mímica trama), "Evita" (uno de los últimos grandes musicales llevados al cine), "El fantasma de la ópera" (eterna candidata a ser adaptada a la gran pantalla) o la adaptación de un original cinematográfico, "Sunset Blvd."/"El crepúsculo de los dioses". Es en esta década cuando el musical se diluye en el cine hasta casi desaparecer , reservándose para acompañar a las historias animadas de Walt Disney, productora que, tras una sacrificada travesía por el desierto creativo, resurgirá con esplendor veinte años más tarde, al calor de las epifanías taquilleras de Jeffrey Katzenberg y del talento de los multioscarizados Howard Ashman y Alan Menken. Los grandes espectáculos tetrales regresan a las tablas y visitan todo el planeta (o el mundo viaja hasta ellos), haciendo prácticamente inútil su internacionalización en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, aún colean adaptaciones coyunturales como la inconformista "Hair" (1979), deliciosos desvaríos como "El fantasma del paraíso" (1974), "The Rocky horror picture show" (1975) y sus happenings, o taquillazos como "Grease"(1978) -con una desafortunada secuela que cuatro años más tarde lanzaría a Michelle Pfeiffer-. En los ochenta,
y salvo éxitos como el de la comedia "The Blues brothers",
auténtico "National Lampoon" pergeñado por grupo
de cómicos amantes del jazz, soul y blues, el musical brilla
por su ausencia, reapareciendo en filmes de escasa entidad que pretenden
aprovechar los ritmos del momento ("Fiebre del sábado
noche", "Beat Street", "Lambada",
...), recuperar la pasión por el claqué ("Tap
dancing", "Stepping out") o hacer ebullir
las hormonas adolescentes ("Dirty Dancing", "Salsa",...).
John Huston con la convencional "Annie", Francis Coppola
empeñado en arruinar a su productora, American Zoetrope, con
las preciosistas "Corazonada" y "Cotton Club",
Herbert Ross con la Potteriana "Dinero caído del cielo"
y la Disney con la comedia para todos los públicos ("La
pandilla"y "Una monja de cuidado", en los
noventa), ofrecen calidad. Pero será "Fama"
(1980), la película que marcará a una generación,
pasando a ser una mítica serie de televisión, y que arrasará
en las taquillas aprovechando su tirón haciendo por la escuela
Julliard lo que Marcus Welby y Lou Grant hicieron por la medicina y
el periodismo desde la pequeña pantalla: promover una nueva remesa
de jóvenes estudiantes. Ese mismo año, además,
se vería cómo Gene Kelly malvendía su senectud
en la cursi "Xanadú".
Eugenio Baquedano |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
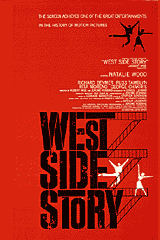 |
|
 |