|
En
el valle del sueño
La leyenda de Sleepy Hollow
WASHINGTON
IRVING y TIM BURTON
 "Valle
del Sueño". Precioso nombre. En inglés nos sueña
y suena más: "Sleepy Hollow". Pero significa eso. Un
valle para el sueño. Un paraje de quietud silenciosa, de tierra
dominada por fuerzas adormecedoras y ensoñadoras. De un aire
proclive al sueño. Washington Irving dice conocerlo y lo describe
tan bien que me lo imagino sin esfuerzo alguno. Es más, con un
deleite que me preocupa: llego a oír el arrullo del riachuelo,
el canto de la codorniz o el tamborileo del picamaderos. Es más,
los veo a todos, árboles, animales y humanos poblando el valle.
Como los vio Tim Burton; tan bien que su Sleepy Hollow y el de
Irving se me confunden. Si allá por 1820 el escritor incluía
esta leyenda del folclore norteamericano en su The Sketch Book of
Geoffrey Crayon, Gent., el cineasta hizo lo propio con sus filmes
al enlazarlos sin solución de continuidad: ¿cómo
separar el jardín creado por Eduardo Manostijeras de la
casa de Bitelchús o los personajes de "Pesadilla"
de nuestro jinete sin cabeza. Todos son niños ostra, o niños
mirones o niños mancha. Niños todos. Por ellos. "Valle
del Sueño". Precioso nombre. En inglés nos sueña
y suena más: "Sleepy Hollow". Pero significa eso. Un
valle para el sueño. Un paraje de quietud silenciosa, de tierra
dominada por fuerzas adormecedoras y ensoñadoras. De un aire
proclive al sueño. Washington Irving dice conocerlo y lo describe
tan bien que me lo imagino sin esfuerzo alguno. Es más, con un
deleite que me preocupa: llego a oír el arrullo del riachuelo,
el canto de la codorniz o el tamborileo del picamaderos. Es más,
los veo a todos, árboles, animales y humanos poblando el valle.
Como los vio Tim Burton; tan bien que su Sleepy Hollow y el de
Irving se me confunden. Si allá por 1820 el escritor incluía
esta leyenda del folclore norteamericano en su The Sketch Book of
Geoffrey Crayon, Gent., el cineasta hizo lo propio con sus filmes
al enlazarlos sin solución de continuidad: ¿cómo
separar el jardín creado por Eduardo Manostijeras de la
casa de Bitelchús o los personajes de "Pesadilla"
de nuestro jinete sin cabeza. Todos son niños ostra, o niños
mirones o niños mancha. Niños todos. Por ellos.
 Por
ellos deberíamos replantearnos el tema educativo. Educar es una
palabra fea. Bonito es ayudar, sugerir, apoyar y sobre todo inventar.
Y dejar que inventen. Yo lo voy a hacer. Voy a dar a leer La leyenda
de Sleepy Hollow de Washington Irving a todos los niños (recuerda,
somos todos) que conozco. Lo daré a leer y dejaré que
opinen, que sientan, que inventen. Y, sin saberlo, habrán aprendido
(esta palabra sí es bonita). Habrán y habremos prendido
la llamita del encanto. Será nuestro libro de cabecera. Por
ellos deberíamos replantearnos el tema educativo. Educar es una
palabra fea. Bonito es ayudar, sugerir, apoyar y sobre todo inventar.
Y dejar que inventen. Yo lo voy a hacer. Voy a dar a leer La leyenda
de Sleepy Hollow de Washington Irving a todos los niños (recuerda,
somos todos) que conozco. Lo daré a leer y dejaré que
opinen, que sientan, que inventen. Y, sin saberlo, habrán aprendido
(esta palabra sí es bonita). Habrán y habremos prendido
la llamita del encanto. Será nuestro libro de cabecera.
 Leeré
todas las noches un parrafito. Aquél en que se me cuenta la historia
del desdichado André. U otra en que me imagino el verde cementerio
donde los rayos del sol parecen dormirse mientras azules montañas
lo rodean. Cerraré los ojos y el vello se me pondrá de
punta al rozarme una corriente de aire que agita las ramas y hace crujir
los corazones. Cuento con la presencia de el excelente maestro de esgrima
que en la batalla de Whiteplains desvió una bala de mosquete
con un espadín. Pero me consuelo más pensando en el mismísimo
san Vito, venerable patrón de los bailarines. Leeré
todas las noches un parrafito. Aquél en que se me cuenta la historia
del desdichado André. U otra en que me imagino el verde cementerio
donde los rayos del sol parecen dormirse mientras azules montañas
lo rodean. Cerraré los ojos y el vello se me pondrá de
punta al rozarme una corriente de aire que agita las ramas y hace crujir
los corazones. Cuento con la presencia de el excelente maestro de esgrima
que en la batalla de Whiteplains desvió una bala de mosquete
con un espadín. Pero me consuelo más pensando en el mismísimo
san Vito, venerable patrón de los bailarines.
En esas estoy cuando
me doy cuenta de que han pasado casi dos siglos desde aquello. Washington
Irving me lo cuenta como algo reciente y a mí me lo parece: la
envidia y los miedos que florecen en aquel valle del sueño siguen
siendo los mismos que ahora brotan por cada uno de los poros de algunos
(no todos) los humanos del siglo XXI. La avaricia no ha desaparecido
de los altares del poder mundial. Lo veo ahora mismo. A mi alrededor.
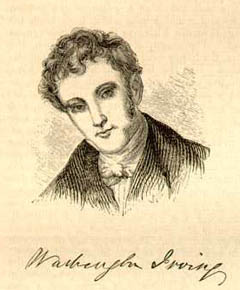 A
mi alrededor. Veo las malas artes por doquier. Pero no veo en cambio
un lenguaje tan culto como el de aquel escritor del XIX. No encuentro
hoy tanta sabiduría metida en el tarro de la sencillez (rico
símil), tanta lección de historia sin yo darme cuenta
(la historia de Norteamérica, su falsa antigüedad, sus engañosos
orígenes, europeos siempre y alemanes en Sleepy Hollow).
Es Washinton Irving. Es aquel que vino a España para escribir
unos románticos Cuentos de la Alambra el que se erige
en rey de la creación, de la invención creada. Y como
soberano que es, trata a su obra con la ironía que se merece.
Y me dice: A
mi alrededor. Veo las malas artes por doquier. Pero no veo en cambio
un lenguaje tan culto como el de aquel escritor del XIX. No encuentro
hoy tanta sabiduría metida en el tarro de la sencillez (rico
símil), tanta lección de historia sin yo darme cuenta
(la historia de Norteamérica, su falsa antigüedad, sus engañosos
orígenes, europeos siempre y alemanes en Sleepy Hollow).
Es Washinton Irving. Es aquel que vino a España para escribir
unos románticos Cuentos de la Alambra el que se erige
en rey de la creación, de la invención creada. Y como
soberano que es, trata a su obra con la ironía que se merece.
Y me dice:
-Mire, si quiere
que le diga la verdad ni yo mismo me creo ni la mitad de lo que les
he contado
Susana
|
 "Valle
del Sueño". Precioso nombre. En inglés nos sueña
y suena más: "Sleepy Hollow". Pero significa eso. Un
valle para el sueño. Un paraje de quietud silenciosa, de tierra
dominada por fuerzas adormecedoras y ensoñadoras. De un aire
proclive al sueño. Washington Irving dice conocerlo y lo describe
tan bien que me lo imagino sin esfuerzo alguno. Es más, con un
deleite que me preocupa: llego a oír el arrullo del riachuelo,
el canto de la codorniz o el tamborileo del picamaderos. Es más,
los veo a todos, árboles, animales y humanos poblando el valle.
Como los vio Tim Burton; tan bien que su Sleepy Hollow y el de
Irving se me confunden. Si allá por 1820 el escritor incluía
esta leyenda del folclore norteamericano en su The Sketch Book of
Geoffrey Crayon, Gent., el cineasta hizo lo propio con sus filmes
al enlazarlos sin solución de continuidad: ¿cómo
separar el jardín creado por Eduardo Manostijeras de la
casa de Bitelchús o los personajes de "Pesadilla"
de nuestro jinete sin cabeza. Todos son niños ostra, o niños
mirones o niños mancha. Niños todos. Por ellos.
"Valle
del Sueño". Precioso nombre. En inglés nos sueña
y suena más: "Sleepy Hollow". Pero significa eso. Un
valle para el sueño. Un paraje de quietud silenciosa, de tierra
dominada por fuerzas adormecedoras y ensoñadoras. De un aire
proclive al sueño. Washington Irving dice conocerlo y lo describe
tan bien que me lo imagino sin esfuerzo alguno. Es más, con un
deleite que me preocupa: llego a oír el arrullo del riachuelo,
el canto de la codorniz o el tamborileo del picamaderos. Es más,
los veo a todos, árboles, animales y humanos poblando el valle.
Como los vio Tim Burton; tan bien que su Sleepy Hollow y el de
Irving se me confunden. Si allá por 1820 el escritor incluía
esta leyenda del folclore norteamericano en su The Sketch Book of
Geoffrey Crayon, Gent., el cineasta hizo lo propio con sus filmes
al enlazarlos sin solución de continuidad: ¿cómo
separar el jardín creado por Eduardo Manostijeras de la
casa de Bitelchús o los personajes de "Pesadilla"
de nuestro jinete sin cabeza. Todos son niños ostra, o niños
mirones o niños mancha. Niños todos. Por ellos. Por
ellos deberíamos replantearnos el tema educativo. Educar es una
palabra fea. Bonito es ayudar, sugerir, apoyar y sobre todo inventar.
Y dejar que inventen. Yo lo voy a hacer. Voy a dar a leer La leyenda
de Sleepy Hollow de Washington Irving a todos los niños (recuerda,
somos todos) que conozco. Lo daré a leer y dejaré que
opinen, que sientan, que inventen. Y, sin saberlo, habrán aprendido
(esta palabra sí es bonita). Habrán y habremos prendido
la llamita del encanto. Será nuestro libro de cabecera.
Por
ellos deberíamos replantearnos el tema educativo. Educar es una
palabra fea. Bonito es ayudar, sugerir, apoyar y sobre todo inventar.
Y dejar que inventen. Yo lo voy a hacer. Voy a dar a leer La leyenda
de Sleepy Hollow de Washington Irving a todos los niños (recuerda,
somos todos) que conozco. Lo daré a leer y dejaré que
opinen, que sientan, que inventen. Y, sin saberlo, habrán aprendido
(esta palabra sí es bonita). Habrán y habremos prendido
la llamita del encanto. Será nuestro libro de cabecera. Leeré
todas las noches un parrafito. Aquél en que se me cuenta la historia
del desdichado André. U otra en que me imagino el verde cementerio
donde los rayos del sol parecen dormirse mientras azules montañas
lo rodean. Cerraré los ojos y el vello se me pondrá de
punta al rozarme una corriente de aire que agita las ramas y hace crujir
los corazones. Cuento con la presencia de el excelente maestro de esgrima
que en la batalla de Whiteplains desvió una bala de mosquete
con un espadín. Pero me consuelo más pensando en el mismísimo
san Vito, venerable patrón de los bailarines.
Leeré
todas las noches un parrafito. Aquél en que se me cuenta la historia
del desdichado André. U otra en que me imagino el verde cementerio
donde los rayos del sol parecen dormirse mientras azules montañas
lo rodean. Cerraré los ojos y el vello se me pondrá de
punta al rozarme una corriente de aire que agita las ramas y hace crujir
los corazones. Cuento con la presencia de el excelente maestro de esgrima
que en la batalla de Whiteplains desvió una bala de mosquete
con un espadín. Pero me consuelo más pensando en el mismísimo
san Vito, venerable patrón de los bailarines.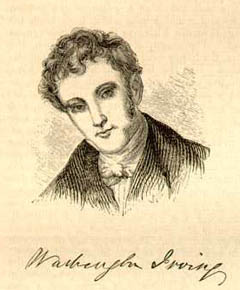 A
mi alrededor. Veo las malas artes por doquier. Pero no veo en cambio
un lenguaje tan culto como el de aquel escritor del XIX. No encuentro
hoy tanta sabiduría metida en el tarro de la sencillez (rico
símil), tanta lección de historia sin yo darme cuenta
(la historia de Norteamérica, su falsa antigüedad, sus engañosos
orígenes, europeos siempre y alemanes en Sleepy Hollow).
Es Washinton Irving. Es aquel que vino a España para escribir
unos románticos Cuentos de la Alambra el que se erige
en rey de la creación, de la invención creada. Y como
soberano que es, trata a su obra con la ironía que se merece.
Y me dice:
A
mi alrededor. Veo las malas artes por doquier. Pero no veo en cambio
un lenguaje tan culto como el de aquel escritor del XIX. No encuentro
hoy tanta sabiduría metida en el tarro de la sencillez (rico
símil), tanta lección de historia sin yo darme cuenta
(la historia de Norteamérica, su falsa antigüedad, sus engañosos
orígenes, europeos siempre y alemanes en Sleepy Hollow).
Es Washinton Irving. Es aquel que vino a España para escribir
unos románticos Cuentos de la Alambra el que se erige
en rey de la creación, de la invención creada. Y como
soberano que es, trata a su obra con la ironía que se merece.
Y me dice: