|
EL
RITO Y EL RITMO
 Desde
tiempos inmemoriales los ritos iniciático-religiosos se acompañaron
con ritmos repetitivos y obsesivos. Las cuevas-habitáculos de
nuestros antecesores se teñían de sombras, fuegos y músicas
primigenias que combinados intentaban sellar pactos con las todopoderosas
fuerzas de la naturaleza. Lo que durante siglos fue un elemento más
para garantizar la supervivencia, acabó convirtiéndose
en entretenimiento de poderosos y monarquías varias, sin dejar
de ser un elemento fundamental de la cultura popular. Música
y teatro están cada vez más compenetrados. Nace la ópera
durante el Renacimiento europeo, y cuando a finales del siglo XIX se
inventa el cine, lo hace acompañado, siempre, de la voz del explicador
y los sonidos del piano o el violín. Pronto se componen partituras
orquestales para las magnas obras cinematográficas. El cine silente,
nunca lo fue realmente. La proyección más humilde siempre
tuvo acompañamiento musical. De hecho el desarrollo del cine
sonoro supuso, curiosamente, la jubilación forzosa de esos avezados
músicos que conseguían con sus notas hacer hablar a las
imágenes y actores de la pantalla plateada. Y, ahora, nadie concebiría
una proyección cinematográfica sin su conveniente Dolby-Stereo
-perdón por la marca-. El disfrute de un filme en la cueva cibernética
actual se hace también mediante los últimos avances tecnológicos
-si el sueldo lo permite-. Esto supone, casi siempre, un sofisticado
sonido, mejor, en muchos casos, que el de las salas de exhibición. Desde
tiempos inmemoriales los ritos iniciático-religiosos se acompañaron
con ritmos repetitivos y obsesivos. Las cuevas-habitáculos de
nuestros antecesores se teñían de sombras, fuegos y músicas
primigenias que combinados intentaban sellar pactos con las todopoderosas
fuerzas de la naturaleza. Lo que durante siglos fue un elemento más
para garantizar la supervivencia, acabó convirtiéndose
en entretenimiento de poderosos y monarquías varias, sin dejar
de ser un elemento fundamental de la cultura popular. Música
y teatro están cada vez más compenetrados. Nace la ópera
durante el Renacimiento europeo, y cuando a finales del siglo XIX se
inventa el cine, lo hace acompañado, siempre, de la voz del explicador
y los sonidos del piano o el violín. Pronto se componen partituras
orquestales para las magnas obras cinematográficas. El cine silente,
nunca lo fue realmente. La proyección más humilde siempre
tuvo acompañamiento musical. De hecho el desarrollo del cine
sonoro supuso, curiosamente, la jubilación forzosa de esos avezados
músicos que conseguían con sus notas hacer hablar a las
imágenes y actores de la pantalla plateada. Y, ahora, nadie concebiría
una proyección cinematográfica sin su conveniente Dolby-Stereo
-perdón por la marca-. El disfrute de un filme en la cueva cibernética
actual se hace también mediante los últimos avances tecnológicos
-si el sueldo lo permite-. Esto supone, casi siempre, un sofisticado
sonido, mejor, en muchos casos, que el de las salas de exhibición.
Los aficionados
al cine tienen entre sus fetiches las bandas sonoras, coleccionadas
y escuchadas con reverencia casi religiosa. Aunque ya cada vez es más
fácil poseer reproducciones audiovisuales en formatos de una
nitidez mágica (como el DVD, y otros que vendrán) a ciertos
apasionados -entre los que me incluyo- les gusta conjurar y soñar
imágenes con el acompañamiento de estos ritmos y sonidos
iniciáticos. Los momentos evocados suelen engrandecerse, las
acciones adquieren un valor ritual-mágico que queda fijado en
la memoria de forma indeleble. En ese sentido -y de ahí esta
larga introducción- quería invocar con todos vosotros
nombres e imágenes míticos gracias a sus músicas
cinematográficas.
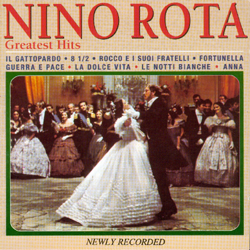 Cualquier
cinéfilo podrá recordar momentos de especial intensidad
emotiva que firmaron maestros como Maurice Jarre -para los filmes de
David Lean El puente sobre el río Kwai (1957) y Lawrence
de Arabia (1962)- o Bernard Herrmann y su relación con Alfred
Hitchcock -en especial De entre los muertos (Vertigo, 1958) y
Psicosis (1961)-. Resulta difícil no dejar llevarse o
sugestionarse por las decisiones y elecciones que hace Stanley Kubrick
para sus películas 2001, una odisea espacial (1968), La
naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975). El
estreno de estos filmes supuso que Giorgy Ligeti, Richard Strauss, Johann
Strauss, Bach, Rossini, Haendel, Beethoven y hasta la banda de folk
irlandesa The Chieftains, pasaran a ser populares y a las listas de
la música más vendida. Precisamente una de las más
negras leyendas del genial Kubrick -en este caso parece que totalmente
justificada- nace de su decisión de no utilizar partituras originales
para sus filmes y de su relación con el compositor Alex North,
que sufrió en sus carnes uno de los más famosos desplantes
de la historia del cine, al descubrir en el mismo día del estreno
de la Odisea Espacial que no se había utilizado ni un
solo fragmento de su bella partitura -hoy disponible en una lujosa edición-.
Por otra parte, North es el responsable de incuestionables obras maestras
como ¡Viva Zapata! (E. Kazan, 1952), Espartaco (S.
Kubrick, 1960), Cleopatra (J. L. Mankiewicz, 1963) o El gran
combate (J. Ford, 1964). Cualquier
cinéfilo podrá recordar momentos de especial intensidad
emotiva que firmaron maestros como Maurice Jarre -para los filmes de
David Lean El puente sobre el río Kwai (1957) y Lawrence
de Arabia (1962)- o Bernard Herrmann y su relación con Alfred
Hitchcock -en especial De entre los muertos (Vertigo, 1958) y
Psicosis (1961)-. Resulta difícil no dejar llevarse o
sugestionarse por las decisiones y elecciones que hace Stanley Kubrick
para sus películas 2001, una odisea espacial (1968), La
naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975). El
estreno de estos filmes supuso que Giorgy Ligeti, Richard Strauss, Johann
Strauss, Bach, Rossini, Haendel, Beethoven y hasta la banda de folk
irlandesa The Chieftains, pasaran a ser populares y a las listas de
la música más vendida. Precisamente una de las más
negras leyendas del genial Kubrick -en este caso parece que totalmente
justificada- nace de su decisión de no utilizar partituras originales
para sus filmes y de su relación con el compositor Alex North,
que sufrió en sus carnes uno de los más famosos desplantes
de la historia del cine, al descubrir en el mismo día del estreno
de la Odisea Espacial que no se había utilizado ni un
solo fragmento de su bella partitura -hoy disponible en una lujosa edición-.
Por otra parte, North es el responsable de incuestionables obras maestras
como ¡Viva Zapata! (E. Kazan, 1952), Espartaco (S.
Kubrick, 1960), Cleopatra (J. L. Mankiewicz, 1963) o El gran
combate (J. Ford, 1964).
Pero, en realidad,
no quiero hablarles de enfrentamientos, y sí insistir en las
buenas y estrechas relaciones de colaboración de tres parejas
brillantes. Creadores en el más amplio sentido de la palabra,
cuyas obras alcanzan su cenit al combinarse y complementarse.
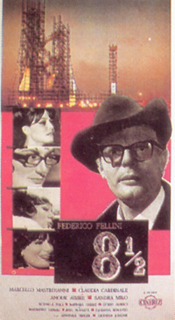 NINO
ROTA / FEDERICO FELLINI NINO
ROTA / FEDERICO FELLINI
Su relación duró casi treinta años. Nino Rota inició
sus trabajos para el cine en 1933 (Treno popolare de Raffaello
Matarazzo), y llegó a colaborar con muchos otros cineastas entre
los que destacan Luchino Visconti -adecuadas y efectivas son las de
Rocco y sus hermanos (1960) y El Gatopardo (1963)-, y
Francis Coppola y sus Padrinos (1972 y 1974) para los que compone
emotivas e inolvidables melodías. Pero sólo con Fellini
logra una conexión perfecta. La trompeta del tema "Gelsomina"
para La Strada (1954), triste, bella y simple; la saltarina polka
de Ocho y medio (1963); los acordes mágicos de Fellini
Satyricon (1969), fusionando instrumentos tradicionales con instrumentos
afroasiáticos y efectos de música electrónica,
y los no menos sugerentes e inquietantes compases de El Casanova
de Fellini (1976) que desmiente con un magistral despliegue de medios
y posibilidades, la nunca justificada ingenuidad de las partituras rotianas.
Escuchándolas es posible reconstruir el ambiente misterioso,
de cuento de hadas, unas veces macabro, otras lúbrico que, de
algún modo, ya estaba presente en la música que guía
ese desfile de moda eclesiástica de diez minutos para Roma
de Fellini (1972), aunque aquí se le añadan notas
lúdicas y juguetonas de raíces populares, tan queridas
por ambos maestros. El cine de Fellini, fallecido Nino Rota el diez
de abril de 1979, ya nunca sería el mismo, aunque sonaran una
y otra vez esas marchas circenses que empezaron a desfilar en El
Jeque Blanco, en 1952, su primera colaboración con el cineasta
de Rímini.
 ZBIGNIEW
PRIESNER / KRZSTOF KIESLOWSKY ZBIGNIEW
PRIESNER / KRZSTOF KIESLOWSKY
Mucho tiene que ver también la magia -entendiéndola como
lo inaprensible, irracional y de difícil explicación empírica-
con la relación de estos dos creadores polacos. Su trilogía
francesa -ante todo por la producción y algunos actores; y de
ahí los colores- Azul-Rojo-Blanco (1992-1993-1994), en
sus diversos formatos y con sus correspondientes bandas sonoras fueron
grandes, e inesperados, éxitos comerciales. La íntima
relación música-imagen alcanzó en ellas una perfección
técnica -o quizá esotérica- ya intuida en La
doble vida de Veronique (1991) y sobre todo en su Decálogo,
una serie de mediometrajes realizados entre 1987 y 1989 para la televisión
polaca que con sus silencios, cargados de estática,  sus
melodías sutiles y minimalistas, y fragmentos corales de sublime
belleza, aproximaron al redomado ateo que esto suscribe, a cotas de
espiritualidad nunca percibidas; y que sólo había presentido
en lugares tan "trucados" como las capillas de algunas iglesias
del rebuscado y recargado barroco que puede contemplarse en el sevillano
barrio de Triana. Como me temo que ya he superado con creces el espacio
concedido les invito a profundizar por su cuenta en la relación
Priesner/Kieslowsky, de la que tristemente falta desde el trece de marzo
de 1997 el cineasta de Varsovia, escuchando las hermosas ediciones de
la música del primero -en especial la edición francesa
de Virgin de 1995 "Preisner's Music", grabación de
un concierto en la iglesia de Wieliczka, excavada en una mina de sal
abandonada a ciento treinta metros de profundidad y de excepcional acústica-,
o visionando las películas del segundo. sus
melodías sutiles y minimalistas, y fragmentos corales de sublime
belleza, aproximaron al redomado ateo que esto suscribe, a cotas de
espiritualidad nunca percibidas; y que sólo había presentido
en lugares tan "trucados" como las capillas de algunas iglesias
del rebuscado y recargado barroco que puede contemplarse en el sevillano
barrio de Triana. Como me temo que ya he superado con creces el espacio
concedido les invito a profundizar por su cuenta en la relación
Priesner/Kieslowsky, de la que tristemente falta desde el trece de marzo
de 1997 el cineasta de Varsovia, escuchando las hermosas ediciones de
la música del primero -en especial la edición francesa
de Virgin de 1995 "Preisner's Music", grabación de
un concierto en la iglesia de Wieliczka, excavada en una mina de sal
abandonada a ciento treinta metros de profundidad y de excepcional acústica-,
o visionando las películas del segundo.
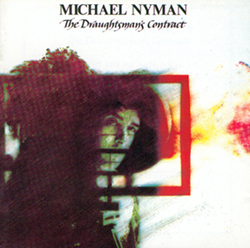 MICHAEL
NYMAN / PETER GREENAWAY MICHAEL
NYMAN / PETER GREENAWAY
En una reciente entrevista (en el dominical "Blanco y Negro"
del 23 de septiembre del 2001) Greenaway decía: "Yo quiero
asombrar a la gente. Creo que en este momento se producen en el mundo
tantas imágenes que ya ninguna sorprende. Por eso mi cine se
basa en tomas largas y lentas, para que la gente mire y mire y mire.
La calidad de las imágenes, en cuya confección pongo mucho
esmero, debe ser profunda. No son imágenes de usar y tirar. Están
compuestas y organizadas con mucho cuidado." En el proceso creativo
de este formalista y racionalista galés hay una continua preocupación
por impactar mediante fuegos y juegos de artificio de excelsa textura.
Para lograr su cometido todos los medios y formatos son útiles.
Pero es la música, con su estructura matemática -recuerden-
la que acaba por dar sentido a sus laberintos conceptuales. Desde sus
primeras creaciones -sean obras plásticas, vídeos, películas,
o todo a la vez en sus instalaciones y audiovisuales- se apoyó
en la música minimalista y secuencial de Michael Nyman. Sólo
en El vientre del arquitecto (1987) le traiciona con el belga
Win Mertens (la banda sonora incluye también temas de Glenn Branca),
pero en el resto de su filmografía la relación es constante
y fructífera.
Nyman ha compuesto
abundante música de concierto, óperas y ha colaborado
con otros directores -son estupendas sus músicas para El piano
(1992) de Jane Campion o Gattaca (1997) Andrew M. Niccol- pero
alcanza su más alto nivel colaborando con Greenaway y contribuyendo
con sus ritmos repetitivos a tejer la intrincada tela de araña
de uno de los más arriesgados creadores de las últimas
décadas. Resulta difícil destacar sus mejores colaboraciones,
pero propongo tres ejemplos en los que el esfuerzo por lograr que el
público piense 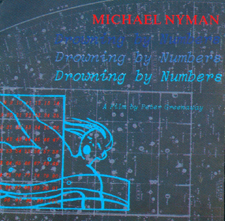 (un
axioma incuestionable en la creatividad de Greenaway), ha fracasado
rotundamente -al menos con el responsable de este escrito- ya que ha
exaltado mis sentidos hasta lograr un placer estético que no
puede ser solamente producto de la lógica y el raciocinio: El
contrato del dibujante (1982), el mediometraje Making a Splash
(1984) y Conspiración de mujeres (Drowning by numbers,
1988). (un
axioma incuestionable en la creatividad de Greenaway), ha fracasado
rotundamente -al menos con el responsable de este escrito- ya que ha
exaltado mis sentidos hasta lograr un placer estético que no
puede ser solamente producto de la lógica y el raciocinio: El
contrato del dibujante (1982), el mediometraje Making a Splash
(1984) y Conspiración de mujeres (Drowning by numbers,
1988).
Federico Fellini
decía: "Con la música se puede ir a la guerra, se
pueden librar batallas, se puede convencer a colectividades enteras,
se puede exaltar a las personas o hacerlas llorar. El aspecto musical,
la intervención del ritmo a niveles psicológicos muy profundos,
es un hecho extremadamente misterioso." (declaraciones recogidas
por J. M. Latorre en su libro "Nino Rota. La imagen de la música",
editado en Barcelona por Montesinos en 1989, ver la página 107).
Y yo quiero decirles, ya para terminar, que Nino Rota, Zbigniew Priesner
y Michael Nyman han resuelto el misterio. Sus partituras para las películas
de Fellini, Kieslowsky y Greenaway han logrado trascender e ir más
allá de la simple ilustración de imágenes. Destilan
un poder que sólo puede proceder de chamanes experimentados,
capacitados para ponernos en contacto con esas poderosas fuerzas de
la naturaleza que conmocionan nuestros sentidos.
FIN
Roberto Sánchez
López
|
 Desde
tiempos inmemoriales los ritos iniciático-religiosos se acompañaron
con ritmos repetitivos y obsesivos. Las cuevas-habitáculos de
nuestros antecesores se teñían de sombras, fuegos y músicas
primigenias que combinados intentaban sellar pactos con las todopoderosas
fuerzas de la naturaleza. Lo que durante siglos fue un elemento más
para garantizar la supervivencia, acabó convirtiéndose
en entretenimiento de poderosos y monarquías varias, sin dejar
de ser un elemento fundamental de la cultura popular. Música
y teatro están cada vez más compenetrados. Nace la ópera
durante el Renacimiento europeo, y cuando a finales del siglo XIX se
inventa el cine, lo hace acompañado, siempre, de la voz del explicador
y los sonidos del piano o el violín. Pronto se componen partituras
orquestales para las magnas obras cinematográficas. El cine silente,
nunca lo fue realmente. La proyección más humilde siempre
tuvo acompañamiento musical. De hecho el desarrollo del cine
sonoro supuso, curiosamente, la jubilación forzosa de esos avezados
músicos que conseguían con sus notas hacer hablar a las
imágenes y actores de la pantalla plateada. Y, ahora, nadie concebiría
una proyección cinematográfica sin su conveniente Dolby-Stereo
-perdón por la marca-. El disfrute de un filme en la cueva cibernética
actual se hace también mediante los últimos avances tecnológicos
-si el sueldo lo permite-. Esto supone, casi siempre, un sofisticado
sonido, mejor, en muchos casos, que el de las salas de exhibición.
Desde
tiempos inmemoriales los ritos iniciático-religiosos se acompañaron
con ritmos repetitivos y obsesivos. Las cuevas-habitáculos de
nuestros antecesores se teñían de sombras, fuegos y músicas
primigenias que combinados intentaban sellar pactos con las todopoderosas
fuerzas de la naturaleza. Lo que durante siglos fue un elemento más
para garantizar la supervivencia, acabó convirtiéndose
en entretenimiento de poderosos y monarquías varias, sin dejar
de ser un elemento fundamental de la cultura popular. Música
y teatro están cada vez más compenetrados. Nace la ópera
durante el Renacimiento europeo, y cuando a finales del siglo XIX se
inventa el cine, lo hace acompañado, siempre, de la voz del explicador
y los sonidos del piano o el violín. Pronto se componen partituras
orquestales para las magnas obras cinematográficas. El cine silente,
nunca lo fue realmente. La proyección más humilde siempre
tuvo acompañamiento musical. De hecho el desarrollo del cine
sonoro supuso, curiosamente, la jubilación forzosa de esos avezados
músicos que conseguían con sus notas hacer hablar a las
imágenes y actores de la pantalla plateada. Y, ahora, nadie concebiría
una proyección cinematográfica sin su conveniente Dolby-Stereo
-perdón por la marca-. El disfrute de un filme en la cueva cibernética
actual se hace también mediante los últimos avances tecnológicos
-si el sueldo lo permite-. Esto supone, casi siempre, un sofisticado
sonido, mejor, en muchos casos, que el de las salas de exhibición.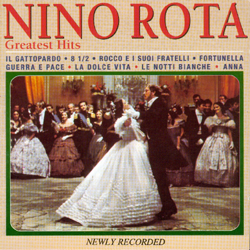 Cualquier
cinéfilo podrá recordar momentos de especial intensidad
emotiva que firmaron maestros como Maurice Jarre -para los filmes de
David Lean El puente sobre el río Kwai (1957) y Lawrence
de Arabia (1962)- o Bernard Herrmann y su relación con Alfred
Hitchcock -en especial De entre los muertos (Vertigo, 1958) y
Psicosis (1961)-. Resulta difícil no dejar llevarse o
sugestionarse por las decisiones y elecciones que hace Stanley Kubrick
para sus películas 2001, una odisea espacial (1968), La
naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975). El
estreno de estos filmes supuso que Giorgy Ligeti, Richard Strauss, Johann
Strauss, Bach, Rossini, Haendel, Beethoven y hasta la banda de folk
irlandesa The Chieftains, pasaran a ser populares y a las listas de
la música más vendida. Precisamente una de las más
negras leyendas del genial Kubrick -en este caso parece que totalmente
justificada- nace de su decisión de no utilizar partituras originales
para sus filmes y de su relación con el compositor Alex North,
que sufrió en sus carnes uno de los más famosos desplantes
de la historia del cine, al descubrir en el mismo día del estreno
de la Odisea Espacial que no se había utilizado ni un
solo fragmento de su bella partitura -hoy disponible en una lujosa edición-.
Por otra parte, North es el responsable de incuestionables obras maestras
como ¡Viva Zapata! (E. Kazan, 1952), Espartaco (S.
Kubrick, 1960), Cleopatra (J. L. Mankiewicz, 1963) o El gran
combate (J. Ford, 1964).
Cualquier
cinéfilo podrá recordar momentos de especial intensidad
emotiva que firmaron maestros como Maurice Jarre -para los filmes de
David Lean El puente sobre el río Kwai (1957) y Lawrence
de Arabia (1962)- o Bernard Herrmann y su relación con Alfred
Hitchcock -en especial De entre los muertos (Vertigo, 1958) y
Psicosis (1961)-. Resulta difícil no dejar llevarse o
sugestionarse por las decisiones y elecciones que hace Stanley Kubrick
para sus películas 2001, una odisea espacial (1968), La
naranja mecánica (1971) y Barry Lyndon (1975). El
estreno de estos filmes supuso que Giorgy Ligeti, Richard Strauss, Johann
Strauss, Bach, Rossini, Haendel, Beethoven y hasta la banda de folk
irlandesa The Chieftains, pasaran a ser populares y a las listas de
la música más vendida. Precisamente una de las más
negras leyendas del genial Kubrick -en este caso parece que totalmente
justificada- nace de su decisión de no utilizar partituras originales
para sus filmes y de su relación con el compositor Alex North,
que sufrió en sus carnes uno de los más famosos desplantes
de la historia del cine, al descubrir en el mismo día del estreno
de la Odisea Espacial que no se había utilizado ni un
solo fragmento de su bella partitura -hoy disponible en una lujosa edición-.
Por otra parte, North es el responsable de incuestionables obras maestras
como ¡Viva Zapata! (E. Kazan, 1952), Espartaco (S.
Kubrick, 1960), Cleopatra (J. L. Mankiewicz, 1963) o El gran
combate (J. Ford, 1964).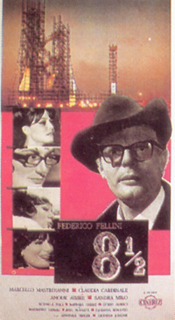 NINO
ROTA / FEDERICO FELLINI
NINO
ROTA / FEDERICO FELLINI ZBIGNIEW
PRIESNER / KRZSTOF KIESLOWSKY
ZBIGNIEW
PRIESNER / KRZSTOF KIESLOWSKY sus
melodías sutiles y minimalistas, y fragmentos corales de sublime
belleza, aproximaron al redomado ateo que esto suscribe, a cotas de
espiritualidad nunca percibidas; y que sólo había presentido
en lugares tan "trucados" como las capillas de algunas iglesias
del rebuscado y recargado barroco que puede contemplarse en el sevillano
barrio de Triana. Como me temo que ya he superado con creces el espacio
concedido les invito a profundizar por su cuenta en la relación
Priesner/Kieslowsky, de la que tristemente falta desde el trece de marzo
de 1997 el cineasta de Varsovia, escuchando las hermosas ediciones de
la música del primero -en especial la edición francesa
de Virgin de 1995 "Preisner's Music", grabación de
un concierto en la iglesia de Wieliczka, excavada en una mina de sal
abandonada a ciento treinta metros de profundidad y de excepcional acústica-,
o visionando las películas del segundo.
sus
melodías sutiles y minimalistas, y fragmentos corales de sublime
belleza, aproximaron al redomado ateo que esto suscribe, a cotas de
espiritualidad nunca percibidas; y que sólo había presentido
en lugares tan "trucados" como las capillas de algunas iglesias
del rebuscado y recargado barroco que puede contemplarse en el sevillano
barrio de Triana. Como me temo que ya he superado con creces el espacio
concedido les invito a profundizar por su cuenta en la relación
Priesner/Kieslowsky, de la que tristemente falta desde el trece de marzo
de 1997 el cineasta de Varsovia, escuchando las hermosas ediciones de
la música del primero -en especial la edición francesa
de Virgin de 1995 "Preisner's Music", grabación de
un concierto en la iglesia de Wieliczka, excavada en una mina de sal
abandonada a ciento treinta metros de profundidad y de excepcional acústica-,
o visionando las películas del segundo.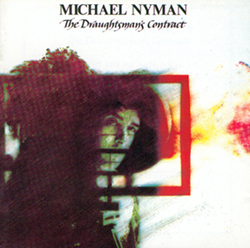 MICHAEL
NYMAN / PETER GREENAWAY
MICHAEL
NYMAN / PETER GREENAWAY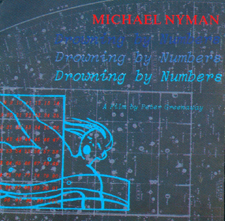 (un
axioma incuestionable en la creatividad de Greenaway), ha fracasado
rotundamente -al menos con el responsable de este escrito- ya que ha
exaltado mis sentidos hasta lograr un placer estético que no
puede ser solamente producto de la lógica y el raciocinio: El
contrato del dibujante (1982), el mediometraje Making a Splash
(1984) y Conspiración de mujeres (Drowning by numbers,
1988).
(un
axioma incuestionable en la creatividad de Greenaway), ha fracasado
rotundamente -al menos con el responsable de este escrito- ya que ha
exaltado mis sentidos hasta lograr un placer estético que no
puede ser solamente producto de la lógica y el raciocinio: El
contrato del dibujante (1982), el mediometraje Making a Splash
(1984) y Conspiración de mujeres (Drowning by numbers,
1988).