:::Portada
:::Artículos
:::Especiales
:::Aragón
:::Actualidad
:::::::::::::::::::::::::::::
LA INCINERADORA
revista de opinión cinematografica
número 7
PUNTOS SUSPENSIVOS
SUSANA, EL CINE Y LA LITERATURA
:::Anteriores
:::Somos
:::Enlaces
:::¡Incinera!
:::Escríbenos
|
La crueldad de lo sencillo. La presa. Kenzaburo Oé y Nagisha Oshima ::: Shiiku: título de la edición original. Yoonah Kim y Joaquín Jordá: encargados de la traducción. Akutagawa: premio concedido. Nagisha Oshima: director que la llevó al cine. Kenzaburo Oé: autor que nos ocupa, reconocido con el Nobel. Nombres, los justos. Adjetivos, los claves. Verbos, no muchos. Adverbios, los mínimos. Esencia, el todo.
Así es la obra de Oé, escritor japonés cumbre de la literatura nipona y ejemplo validísimo del llamado "minimalismo oriental", que nada tiene que ver con la imitación que de él se pretende hacer hoy en Occidente, sobre todo en Norteamérica. La esencia poético-lírica está en lo sencillo pero no todo lo sencillo es poético ni lírico; es más, puede ser lo más soso o rancio. Entendamos que lo que hace grande a la sencillez del Oriente, en concreto a la de Oé, es su limpieza, su brutal limpieza, salvaje y cruel en muchos momentos por su sinceridad, pero también ingenua y evocadora por esa misma razón. Razón misma por la que esa sencillez oriental se hace universal. Razón por la que ese arte basado en la repetición, la evidencia de proporciones, la monocromía y las secuenciaciones tuvo en Occidente su momento en los años setenta, pero que luego ha pasado a desplomarse por los terrenos de lo banal, lo publicitario y lo comercial, entendidos estos tres calificativos en el peor sentido posible. Por esto mismo el minimalismo actual pasará pero el minimalismo oriental o el occidental de los setenta quedará. Local. Parcial.
Concreta. Todo eso vale para la verdad que cuenta Kenzaburo Oé
en sus libros y también Nagisha Oshima en sus películas.
Ciertamente no abstraen ni generalizan. Será la propia grandeza
de la sinceridad que cuentan la que consiga que los personajes de
ojos rasgados, las casas de paredes correderas y tatamis acogedores
o los problemas concretos del subconsciente -Segunda Guerra Mundial,
bomba atómica, dioses y empreradores- nos resulten tan familiares.
Todos somos en algún momento el/la protagonista o tenemos
un problema semejante. ¿No sucede eso con el caso que presenta
La presa? -Es un negro
auténtico, ¿sabes? Tales reacciones ante lo extraño nos resultan familiares en España, en Francia, en Argentina o en la Conchinchina. El miedo primitivo y primero da paso a la ansiedad y preocupación, pero la costumbre acaba por hacer efecto y domestica. A fuerza
de contemplar el temblor del grueso cuello del soldado negro encima
de la marmita, la tensión repentina y el relajamiento de
sus músculos, acabé por verle, dada su mansedumbre,
como a un especie de animal tierno y dócil. Aquel soldado negro era para nosotros una especie de magnífico animal doméstico, una bestia genial. Pero, ¿cómo podría dar una idea de la adoración que sentíamos por él, de los rayos del sol sobre nuestra piel brillante de agua en aquella tarde de un verano resplandeciente y ya lejano, de las sombras densas sobre las losas de piedra, del olor de nuestros cuerpos y del cuerpo del soldado negro, de las voces roncas de alegría? ¿Cómo explicar la plenitud, y el ritmo, de todo aquello? Oé
llega muy bien a convertir en ídolo al extraño; incluso
le considera hacedor de milagros, como detener un diluvio tras entonar
de rodillas un canción. Bruscamente se incorporó, dominándome con toda su estatura como un árbol, me cogió del brazo, me apretó contra su pecho y, arrastrándome con él, se dirigió a la escalera de la bodega (...) Entonces, ante aquellos ojos inexpresivos, que las legañas y la sangre parecían obturar de barro, adquirí repentinamente conciencia de que se había convertido en algo venenoso y temible, en un animal salvaje incapaz de cualquier entendimiento. Fue entonces cuando, retorciéndome de dolor y gimiendo en sus brazos, descubrí toda la espantosa verdad: yo era su prisionero, era un rehén. De repente, el extraño pasa a encarnar todo lo malo y nosotros, los autores de su encumbramiento, también ahora lo somos del acto terrorista de darle caza y muerte. Pasamos a vernos como víctimas, como animalitos indefensos. Será ahora cuando esos dos mundos estancos que Oé había presentado se tambaleen. Ahora la frontera entre niños, los que tratan al negro, y adultos, mundo aparte y cerrado en móvil e indiferente, se diluye. Niños y adultos forman ya un uno inseparable. En el momento en que se ven como masa o colectivo, sin sentir ni ver más allá de ellos mismos, creyéndose responsables del salvamento mundial, la niñez deja de existir. La conciencia todo lo invade. ¿Quién hubiera imaginado jamás que aquella guerra tuviera que llegar hasta nuestra aldea? Somos nosotros,
los adultos, las víctimas, las que nos vemos ahora animalizadas,
como una comadreja pillada en una trampa, retorciéndome
como un gusano, al igual que un gato sorprendido en pleno acoplamiento
dejé estallar, pese a mi vergüenza, todo mi rencor y
como un cordero nacido antes de tiempo, estaba empaquetado en una
bolsa pringosa de la que mis dedos no conseguían desprenderse. Bajo la luz del sol, que caía a raudales, teníamos la garganta seca, la saliva pastosa y el vientre vacío hasta el punto de sentir el epigastrio contraído. ::: Susana
|
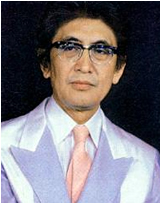
 En
Japón, ese Japón atómico carente de ídolos
-ni emperadores ni imperios- llega el extraño a ser coronado,
como a otros muchos se le ha hecho en Occidente. Falsos dioses que
son rápidamente ascendidos para ser más duramente
apeados cuando no interesan.
En
Japón, ese Japón atómico carente de ídolos
-ni emperadores ni imperios- llega el extraño a ser coronado,
como a otros muchos se le ha hecho en Occidente. Falsos dioses que
son rápidamente ascendidos para ser más duramente
apeados cuando no interesan.